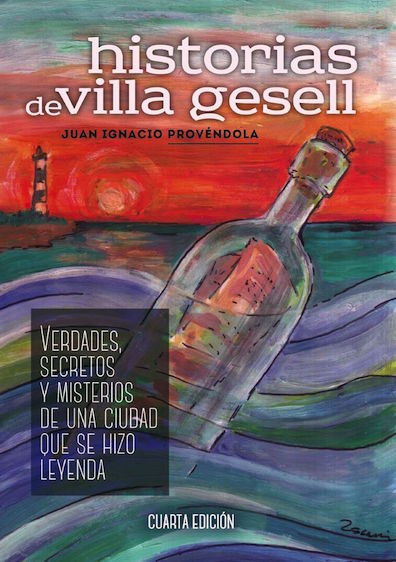Aguavivas Geselinas IX: El Viejo
“Así es este mar: a veces nos lleva, a veces nos trae”, dice el protagonista de este cuento de Mariano Arribillaga. El Viejo, como el pasado, no quiere irse. Está vivo y presente, al otro lado de las olas.
Por Mariano Arribillaga | Su principal interés, en esa tarde gris y calurosa de marzo, se centraba en que ningún grano de arena se metiese en los negros intersticios del cassette que hacía un rato acababa de adquirir, y el cual estaba quitando del walkman para insertarlo de nuevo en la caja de plástico, la que tenía esa llamativa carátula del bebé flotando en una piscina frente a un anzuelo de un dólar.
A lo lejos, sus amigos, armados de coloridos bodyboards, se internaban una y otra vez en el mar, que los devolvía a las cercanías de la orilla con el triple de la rapidez y una ínfima parte del esfuerzo que ellos ponían en intentar llegar a la rompiente. De eso se trataba, pensó. Un poco de sangre, sudor y lágrimas, sin la sangre y, en general, solo las lágrimas de la sal marina.
Por momentos, la conjunción de cielo plomizo y el color acero del agua se le antojaban tediosas, de no ser por la variación que daba el perfecto romper de alguna que otra ola, o la vuelta a la costa de alguno de sus amigos, extenuado de intentar correrlas.
A sus espaldas un ruido discordante, rápido y repetitivo hizo su aparición. Miró hacia atrás, esperando ver llegar
En ese momento volvió a verlo nuevamente: sentado con la espalda recta en una de las sillas de madera barnizada que llenaban la parte externa de la pretenciosa imitación de balneario estilo griego justo delante suyo. Solía ir ahí por las tardes, mientras que por la mañana era común verlo caminando por la playa, siempre descalzo. La silueta que alguna vez había sido delgada, dentro de una camisa caqui, con un sombrero color gris, en compañía de una anciana de aire altivo y una llamativa cabellera blanca.
Era un ritual que parecía repetir todos los años, desde mediados de octubre hasta los primeros fríos de abril. Como algunos otros que sólo eran atraídos por los calores de la primavera y el verano, y que luego huían cuando existía la verdadera confirmación del invierno por venir. El viejo era de los que ahuecaban el ala cuando el frío húmedo de la pampa costera aparecía en escena. O al menos era lo que él y sus amigos habían concluido una noche mientras veían quemarse cajas de vino barato bajo el humo dulzón de ramas de tamariscos, eucaliptos y demás plantas.
Se decían que la pareja habitaba una amplia y espartana casa alpina que se hallaba a un par de cuadras de la playa y que permanecía cerrada todo el otoño y el invierno, como la mayoría de las viviendas del norte, que lentamente empezaban a cobrar vida con los primeros fines de semana de la primavera.
Guardó el walkman y el cassette en su reseca mochila y sacó un par de monedas de uno de los bolsillos: el calor y la cercanía del kiosco del balneario le habían hecho tentarse con una gaseosa. Aunque en el fondo sabía que realmente la lata de Coca-Cola era apenas una excusa para observar nuevamente al personaje que leía ese indescifrable diario todas las tardes en las mesas del patio.
Esa tarde, parecía estar distraído mirando el mar, sin prestarle demasiada atención a las letras góticas del matutino, mientras bebía una taza de manzanilla. Subió las escaleras de feo color verde que daban paso a la terraza y una sensación extraña lo invadió en el momento que el anciano se paró y se acercó al borde de la terraza, taza de te en mano.
Por un momento se sintió transportado a una de esas tardes de domingos de infancia en casa de sus abuelos: con el televisor mostrando una vieja película en technicolor y su abuelo chasqueando la lengua en señal de que había algo equivocado o una sucesión de clichés en el film.
Así eran los dejavús, nunca se esperaban y mucho menos eran fáciles de entender. Así como tampoco lo eran los hombres de gris de esas películas de colores brillantes, de pie y resueltos a todo, con el ceño fruncido y el porte marcial de una época ida. Tan lejana a su parecer como esa playa y ese verano que finalizaba. Pero ahí estaban, encarnados en el viejo, que se irguió casi arrogantemente frente al borde de la terraza y se quedó observando el mar. Entrecerrando los pequeños ojos azules, molestos por el sol que volvía a aparecer.
Siguió su camino hacia el interior de la confitería del balneario y pidió la gaseosa. El empleado, hastiado por una temporada agotadora, le dijo que la tomara el mismo de la heladera, cortesía de la empresa. A fin de cuentas se conocían desde hacía unos años y el dueño del lugar no merecía mayor fidelidad. Cuando se volvió hacia la entrada, con la ligera sorpresa del regalo aún fresca, su ojo entrenado vio a lo lejos como se formaba la que parecía ser la mejor serie de olas de toda la jornada: una a una iban a ir creciendo para luego deshacerse en una forma ordenada, casi perfecta, hacia la derecha en la rompiente.
Dentro de esa sucesión contempló la lucha de dos de sus amigos por montarse a esas olas. El primero pasó por arriba de una de ellas y se vio obligado a sumergirse para evitar que la posterior se lo llevara. El otro tuvo un mejor cálculo de tiempo y brazadas más potentes, giró sobre si mismo y se dispuso a bajar la tercera, monumental onda de la serie.
La ola se cerró sobre si misma como si de una enorme boca se tratase. Lo último que pudo ver de su amigo eran el y su tabla dirigiéndose muy rápido hacia la base de la mole gris, con lo que suponía el fondo arenoso muy próximo a la orilla. Y muy rápidamente esperó el resultado.
Al romper la ola, por un segundo el chico desapareció y al instante vio el fucsia y negro de su tabla salir expelido hacia el aire con una gran velocidad. La pita cortada solo auguraba un mal final.
Por unos momentos nada ocurrió, hasta que de entre el espumón una figura maltrecha empezó a avanzar casi a tientas. Como si se tratara de lo que realmente era: un hombre joven que había recibido la paliza de su vida. Apenas llegó a la orilla, se dejó caer de rodillas y un vomito de agua salada brotó desde sus entrañas mientras sus otros compañeros se acercaban, con esa mezcla de gracia y preocupación tan cara a su edad.
Una ligera risa lo hizo volverse. El viejo movía la cabeza hacia los lados como si se tratara de un abuelo que desaprueba con sentido paternal una travesura.
Se acercó hacia la escalera y al hombre. Sus pequeños ojos azules cobraron una vida inusitada y su sonrisa se tornó en algo casi antinatural, tan crudamente orgánico como el abultamiento que se veía en su mejilla izquierda. Como una vieja marca de esas indelebles que solo dejaban la violencia y el fuego.
-Es así este mar, a veces nos lleva y a veces nos trae – dijo, con algo de acento entrecortado y soltando una risita ligeramente cómplice
A sus espaldas se escuchó el sonido agudo de un motor. La costosa break Mercedes se posicionó torpemente entre los dos únicos autos del estacionamiento. De ella se apeó una mujer rubia de unos treinta y tantos, que compartía con la esposa del hombre el mismo porte altivo y el gesto severo .Se quito los anteojos de marco grande, descubriendo detrás de los lentes casi los mismos ojos pequeños, azules y vivaces
El empleado se acercó a la puerta e hizo ademán de saludarla con una amistosidad forzada, a lo cual ella sólo contestó moviendo la delicada mano derecha con un notable desgano. El viejo dijo algo en otro idioma, le hizo un ademán de saludo, tomó su sombrero, el diario y caminando a paso lento pero firme se dirigió hacia el estacionamiento.
Las palabras, aun sin entenderlas, tuvieron un significado interno para él. Podía sentir algo parecido al temor en su sonoridad, en el sentido castrense que le dio a la frase. No podía identificar bien qué, pero si algo entendió de ese encuentro. Era que el pasado muchas veces no se iba. Estaba presente y vivo, aún ahí, del otro lado de las olas.