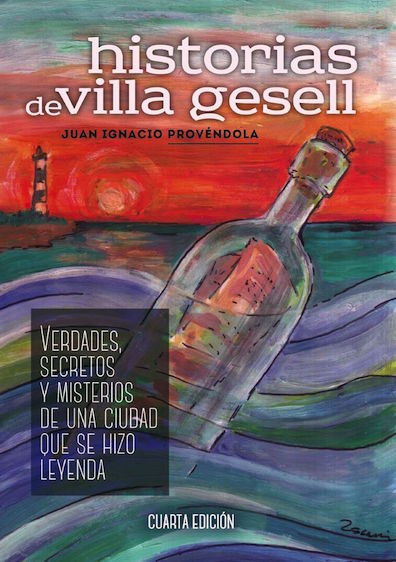Aguavivas Geselinas: Todo depende (Capítulo I)
Un viejo llega en tren a una estación en el medio de la nada (que tal vez pudo haber sido Juancho o Macedo) y se encuentra con olores y colores que no son tales; aquí, la primera entrega de este cuento de Julie Alvarez.
Por Julie Alvarez
Un hombre viejo se detiene en medio del andén y se quita el saco de lana, metiéndolo en un bolso de tela también vieja. Mira a su alrededor y huele el aire; distingue tres olores: albahaca, azufre y lluvia que ya pasó. Después entenderá por qué esos son los únicos olores que hay aquí y por qué no se mueven. Siguiendo el perfume de la lluvia empieza a caminar a lo largo de la plataforma, dirigiéndose a la única ventanilla abierta. Hay más de diez pero las demás están todas cerradas. Piensa que aún es temprano a pesar del calor con que golpea el sol.
En la ventanilla ve a un viejo fumando un habano a medio consumir. El hombre pone el bolso en el piso y observa atentamente la ceniza, unos cuatro sólidos centímetros que no se dignan a caer. La cara del viejo, o lo que asoma de ella debajo del ala del sombrero negro, le recuerda a alguien. Seguramente ha caído en un pueblo fantasma, de esos que el tiempo y la gente olvidó por alguna razón en algún momento. Carraspea un poco debido a que hace ya algunos días que no habla con nadie, y pregunta al viejo por un hotel barato.
-Aquí hay un solo hotel- contesta éste sin quitarse el habano de la boca -pero está cerrado.
-¿Y dónde podría hospedarme por unas noches?
El viejo sin contestar mira más allá del hombre, al tren que en silencio se ha puesto en marcha y se aleja. El hombre gira su cabeza, sorprendido de no haber escuchado el arranque, y vuelve a mirar al viejo. El cambio de luz entre las vías brillantes y la penumbra detrás de la ventanilla le produce una puntada en los ojos ya débiles.
-Pienso quedarme aquí… Necesito unos días para encontrar una casa – hace una pausa esperando una respuesta que no llega-. ¿Dónde puedo hospedarme?
-Vaya al hotel.
-¿Al hotel?
-Siga por esta calle y al llegar al tanque de agua doble a la izquierda. Al final de la calle está el hotel.
El hombre algo confundido da las gracias y toma su bolso del suelo. Llega al final del andén, donde nace perpendicular a las vías una avenida amarillenta, y empieza a caminar. Se pregunta cuánto habrá que andar hasta el tanque, puesto que no lo divisa por ningún lado a pesar de lo lejano que se ve el horizonte. Al llegar a la primera esquina, si es que puede llamar así a un cruce marcado por una caseta, se detiene a tomar aire. Así como sus ojos, todo su cuerpo está débil. Cada parte manifiesta su cansancio con un síntoma diferente; y así las entrañas, las rodillas y también los pulmones.
Nota que persiste el aroma a albahaca, a lluvia que pasó y azufre; sin embargo no ve signos de nada que los pudiera producir: no hay rocas cerca -sólo tierra-, ni plantas o huertas, y ningún charco sobre el camino.
Al seguir caminando percibe también la ausencia de gente; con excepción del viejo de la estación no ha visto ser humano alguno. Piensa, quizás con algo de razón, que todos estarán en su casa debido al calor. Vino alejándose de todo lo conocido, las caras, el bullicio, el río de los recuerdos; es verdad. Pero tampoco quisiera vivir solo como un ermitaño, sin ver nunca un alma vecina.
Luego de andar casi veinte minutos sin ver el tanque se pregunta si habrá equivocado el camino. Pero de todas formas no recuerda haber visto otra calle que saliera de la estación. No, el camino es el correcto. Pero al volverse para mirar lo recorrido no reconoce nada de lo que ve. Las pocas casas que pasó tienen ahora otro color, son más pequeñas y el camino ya no es amarillo sino rojo. Tal vez una jugarreta de la luz. El hombre sigue adelante.
Unos pasos más allá, pasando el borde de la tierra roja y seca, mira el cielo fijamente un viejo. Sentado contra la pared de una casita pintada de violáceo, en una banqueta de paja de tres patas y con un sombrero similar al del otro hombre, éste permanece inmóvil sosteniendo un mate con sus manos oscuras. El hombre del bolso se detiene frente a él buscando inútilmente la pava con la mirada. Sólo ve al viejo -cuyos ojos también le recuerdan algo-, el mate, y la hierba que lo rodea contrastando su verdor con el color del camino. Lo saluda con un gesto mientras se seca la frente y le habla, quebrando el espeso silencio.
-Disculpe. Voy camino al hotel. ¿Usted sabe…?
-Aquí no hay hoteles. ¿Cuál hotel? -lo interrumpe el viejo.
-El hotel -responde el hombre dispuesto a no dejarse sorprender.
-El hotel está cerrado -. Su voz suena seca como el polvo.
-Sí… ¿Sabe cuánto falta hasta el tanque de agua?
-Ahí está -dice quedamente. Y da una chupada al mate.
El hombre gira su cabeza y está a punto de perder el equilibrio al ver una mole de cemento y piedra irguiéndose frente a sus ojos. El tanque se alza gigante frente a él, a menos de cincuenta metros de sus pies en la misma dirección en que venía caminando. Es desmesuradamente grande para las dimensiones que parece tener el caserío. A la cabeza aturdida del hombre acuden imágenes de un tonto del pueblo trepando inconscientemente a una construcción similar, y de su hermano intentando rescatarlo, en una película que cree haber visto con su nieta.
Sin decir gracias al viejo, sin saber qué decir, sin saber ya si decir algo el hombre tuerce a la izquierda por el camino que esta vez es azul. Camina más de quinientos metros sin levantar la vista del suelo, suponiendo, esta vez sin mucha razón, que aún falta bastante.
De pronto se detiene, por cierto motivo que no podría precisar, y levanta la vista al cielo; se ha vuelto de un tono verdoso, parecido al de las piedras en una playa de piedras. El sol sigue en el mismo lugar. Sin embargo el hombre viejo calcula que debe haber caminado por lo menos una hora, ya que su paso es lento. Recuerda cómo sus amigos se reían de él cuando al ver un paisaje repetía “qué hermosos colores”, impresionado por la variación o el contraste de los tintes. Ahora podría decirlo con más de un motivo, pero no parece haber nadie que lo escuche. El color de todo lo que está viendo no proviene de sus componentes; al acercarse nada tiene los colores que aparenta, aunque son igualmente intensos. Es como un efecto luminoso que no puede descifrar.
Respira profundamente para tomar aire, y siente los tres aromas que se mezclan en uno sin confundirse entre sí. Algo viene a su mente y trata de recordarlo, de retenerlo; pero es en vano. Todo se vuelve confuso. Mira hacia el horizonte desde el centro de la calle y no ve nada. Pero no está ciego; no es producto de sus ojos cansados. Simplemente al final de la calle no hay nada.
Se acomoda el bolso en el hombro y gira en redondo con la mirada atenta. Y algo más acá de la mitad del camino ya recorrido ve una construcción grande y antigua. Aguza las pupilas entornando los párpados y distingue un cartel de hierro colgante que dice “HOTEL”. Sin hacerse preguntas desanda lo andado hasta llegar allí. Seca nuevamente su frente transpirada y apoya el bolso en el suelo.
Al mirarlo, el edificio se le antoja una verruga peluda o una garrapata en el lomo de un gigante animal imaginado, que es el paisaje de lo que hasta ahora no se parece a un pueblo propiamente dicho. En pocos segundos pero lentamente va dándose cuenta de que el entorno cambia a medida que se lo recorre; los colores, las formas de las casas, las texturas de las mismas cosas varían al tiempo que se avanza -o se retrocede-. Sutilmente; pero nada es igual cuando vuelve a mirarlo.