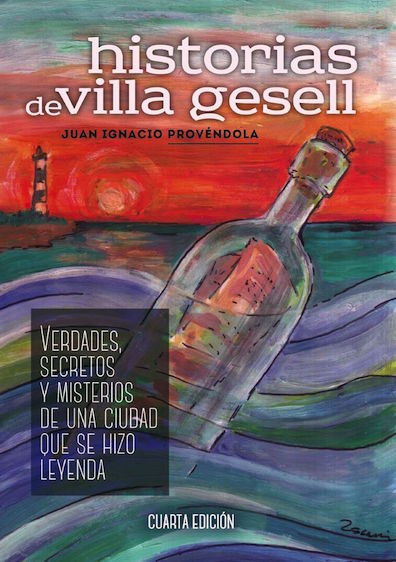Aguavivas Geselinas VIII: Gloria y ocaso de Aserrín Zabaleta
Lejos de las marquesinas de la Primera División, el fútbol local construyó sus propias leyendas mezclando alegrías y lamentos, gritos y silencios, conquistas y revanchas. La del eximio goleador Roberto Zabaleta es apenas una de todas ellas.
Por J.I.P.
Lejos de las marquesinas de
En algunos de esos resquicios se ubica Roberto Zabaleta, a quien desde pibe le decían Aserrín, tal vez para que nunca olvidara el destino que le imponía su apellido: desde el viejo Arturo en adelante (pasando por sus cinco hijos, uno de ellos el papá de Roberto), todo Zabaleta nacido en el pueblo debía dedicarse a la vigencia de la pequeña maderera fundada por el abuelo pionero.
Pero un día su estrella pareció iluminar una dirección insospechada. Fue cuando circuló el corrillo de que tres dirigentes de Independiente iban a venir a verlo justo para el clásico. En la zona ya se hablaba de los goles de Aserrín, pero a muchos sorprendió que los ecos llegaran hasta el ilustre equipo de Avellaneda.
Cuando Aserrín supo de esta noticia, sintió una fuerte punzada en el estómago y se fue de cuerpo ahí mismo, mientras le ponía tiza al taco en el buffet del club. Al borde del desmayo, los parroquianos tuvieron que atenderlo como a un bebé, reponiéndolo del desastre fisiológico sobre la maltratada mesa de pool. Marcelo, el cantinero, lo reanimó con un vaso de caña y una hoja de ruda que cortó del fondo. Después de beberse el vaso de un tirón, Aserrín se incorporó sintiendo que el cuerpo iba a explotar por dentro.
“¿Co-co-como que In-in-independiente?”, dijo, tartamudeando, como cada vez que se ponía nervioso. Aserrín era un abonado a las cargadas más bravas de un plantel que tenía más propensión a perpetrar bromas pesadas que a concretar objetivos deportivos. La inquina con Aserrín era tal, que varias veces los chascos se superponían entre sí, afectando a quienes en verdad los habían tramado. Una vez, por ejemplo, Baigorri le robó el bolso y se lo llevó para su casa en la moto, sin saber que diez minutos antes el vasco Ostoloza había colocado allí dentro una comadreja que encontró entre las letrinas del baño de Damas. En otra oportunidad, el gordo Tisconia y petite Muzzarini lo esperaron tres horas al otro lado de la puerta del vestuario para vaciarle una bolsa con bosta de vaca y engrudo, sin saber que a Aserrín ya lo habían sacado por la ventana para esconderlo en el baúl del 3CV de Petteri y dejarlo en la entrada de la planta depuradora, sobre
La información corrió con insistencia y rápidamente todos empezaron a hacerse preguntas. ¿Cuánto dinero podía sacársele a Independiente por Aserrín Zabaleta, tan boludo fuera de la cancha como implacable enfrente del arco? Las cuentas eran generosas. “200 lucas, como mínimo”, decían algunos. “Ojo, por menos de 500 mil no lo largamos”, se agrandaban otros. El número variaba de acuerdo al deseo y a la rapiña de quienes hacían el cálculo, aunque todos coincidían en algo esencial: una oportunidad como esta no se presentó nunca y tal vez jamás vuelva a suceder. Por eso, había que aprovecharla al máximo.
Entonces desde el club montaron un fastuoso operativo para convencer a los compañeros de que no le hicieran más bromas, luego a los periodistas para que le dedicaran tiempo y espacio en sus medios a las virtudes de Zabaleta, y más tarde a los hinchas, instándolos a que hicieran banderas con su cara y cantitos con su nombre. Claro que con eso solo no bastaba: también necesitaban que el Chueco brillara como nunca durante el propio partido. Necesitaban la buena voluntad de los rivales y el árbitro.
Todos estuvieron de acuerdo en la conveniencia de aportar a la causa y arreglaron que cada uno cobraría su parte si todo funcionaba como se había planeado. Lo cuál, por supuesto, incluía también la transferencia a Independiente. Había mucho en juego y nada podía dejarse librado al azar. Por eso también reacondicionaron especialmente la cancha con panes de pasto colocados a destajo por 50 obreros la noche anterior al encuentro, para que el césped luciera como nunca. Antes, habían ido por los barrios, los bares, las plazas y distintos puntos de convergencia social para invitar a la gente que viniera a la cancha. Aunque se descontaba una fuerte presencia, por las dudas fueron contratados dos mil actores del Sindicato de Extras, que vinieron en veinte micros aportados por un empresario hotelero para gritar su amor hacia un ídolo desconocido.
El día del partido, el estadio amaneció disfrazado de banderas con el nombre de Aserrín, el canal televisó en vivo el evento desde temprano y las tribunas se colmaron de bote a bote cuatro horas antes, tal vez porque en el buffet regalaban vino y empanadas. Todos esperaban con ansias la consagración de Aserrín, acaso su despedida de este fútbol mezquino y limitado, desprolijo e inconcebible para un talento de su nivel, pero que lo mismo iba a recordarlo con cariño y reconocimiento por su invalorable aporte al deporte.
Pero el tiempo avanzaba y se agotaba, como la calma de las casi cinco mil personas que aquella tarde se habían convocado para el evento. “¿Y? ¿Ya llegaron los tipos de Independiente?”, se preguntaba la gente entre sí, primero con ansiedad, luego con angustia. El dato había llegado originalmente a través de un fulano que resultaba conocer a otro mengano, vinculado este a representantes de jugadores profesionales. El contacto con los dirigentes de Independiente era exclusivamente de ellos, bajo amenaza de echar atrás las negociaciones si intervenían terceros.
Llega una llamada. Son los tipos. Dicen que están un poco demorados. Se arma entonces un comité de crisis para decidir si comenzar el partido o si postergarlo hasta que llegaran los directivos de Independiente. Como si hubiera esperado el momento justo para intervenir, el cielo desplegó un espeso telón que volvió el aire denso y agobiante. En instantes, todo explotó en un aguacero insostenible, azuzado por vientos de órdago. La escenografía minuciosamente planeada comenzó a correrse como maquillaje con el agua, dejando tras su paso una figura desprolija y difícil de reconocer. Los panes de pasto comenzaron a volar por toda la cancha y en las tribunas la gente corría enloquecida para guarecerse de un huracán que había levantado pelotas, banderines, damajuanas, tablones y restos de empanadas.
Nadie quedaba indemne del desastre. Los jugadores chocaban con los dirigentes, los hinchas se enredaban en los cables de los periodistas, y los de la cantina tuvieron que esconderse en un contenedor de basura porque la tempestad los encontró tirando bolsas en la calle, aprovechando que nadie los veía. Todos estaban involucrados en ese caos provocado por las inclemencias de la naturaleza y la rapiña de los especuladores. El estadio parecía sumergirse en la hoguera del juicio final.
Aunque nadie lo dejaba salir, Aserrín escuchaba desde el vestuario las conversaciones desesperadas que se producían en los pasillos. La situación lo desbordaba, y él sabía lo que le podía pasar en esos momentos: desde empezar a tartamudear, hasta cagarse encima y desmayarse. En un momento, quedó solo. Vio la pequeña ventanita, y de tantas veces que lo sacaron ya aprendió a hacerlo solito. Se metió como una comadreja, extendiendo los brazos hacia delante para hacerse largo y angosto. Cayó de cabeza al terrenito que el club nunca había usado, un tupido baldío que daba la calle. Hasta ahí se mandó, debajo del aguacero, siguiendo luego los faroles mas grandes para llegar a la avenida.
La cortina de agua bloqueaba la vista y todo lo que sucedía dos metros delante era un misterio, así que se guió por los faroles más grandes para llegar a la avenida, donde estaba la estación de servicio. Ahí funcionaba un bar a toda hora. Cuando llegó a la puerta, tres hombres la abrían desde adentro. Lo vieron a Aserrín de arriba a abajo, empapado y lleno de barro, blanco como una hoja y a punto de desmoronarse. “Che, ¿no sabés si se juega el partido con esta lluvia? Íbamos a ir para el segundo tiempo”, le pregunta uno de los tipos, mientras masticaba un chocolate. “Nn-no sé. Cc-creo que ss-se-se- ss-su-suspenn-ddió”, les contestó Aserrín, ignorando a los hombres y redoblando el paso para llegar al baño antes de que sea tarde.