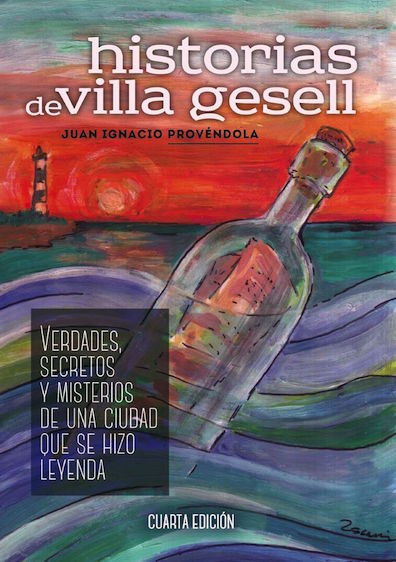Aguavivas Geselinas VX: De cuando el futsal era papi fútbol
Una experiencia personal, breve, épica y desalentadora sobre ese formato abreviado del fútbol que cualquier varón argentino jugó entre amigos, y que hoy nos convirtió en campeones mundiales.
Por Juan Ignacio Provéndola | Antes de que se la gente mirara los partidos en vivo por televisión (tal como sucedió el sábado pasado, cuando Argentina se consagró campeón mundial de la especialidad por primera vez en la historia), el fútbol de salón -o futsal, según su denominación técnica- era conocido por cualquier varón criollo como ‘papi fútbol’. Así le decíamos quienes lo jugábamos de manera aficionada y desprendida, sin más requisitos que los de conseguir una cancha y juntar diez personas.
Por supuesto que también había expresiones más profesionales y prácticas más reguladas. Es decir, clubes constituidos, torneos organizados, obligaciones formales y competencias serias que complejizaban el camino a la gloria. Pero eso era algo de pocos: ninguno de los que se anotaba en estos picaditos entre amigos aspiraba a llegar a Pinocho, el equipo más poderoso del futsal argento. La ambición de máxima de cada fulbito era tener el aire suficiente para poder terminar el partido, no sufrir golpes que se sufrieran el resto de la semana y, en lo posible, protagonizar algún tipo de maniobra o acción para luego contarla en la Coca Cola del tercer tiempo, como un caño o un gol.
Con estas humildes expectativas fui a jugar durante tres años a la vieja sede del Club Almagro, hoy devenida en sucursal franquicia de una reconocida cadena de gimnasios. Se trataba de un edificio viejo y robusto de cinco pisos sobre la avenida Medrano, en cuyo último nivel había una hermosa cancha de parquet. Allí, los martes y jueves por la noche se juntaban los socios para jugar al fútbol (algo que también sucedía en otros horarios con los fanáticos del básquet y el vóley). En ese entonces vivía a 30 cuadras y recortaba la distancia en bicicleta o trotando.
Se sabe que la oferta de arqueros en estos picados siempre es exigua, lo cual me convirtió rápidamente en uno de los preferidos de los pan-y-queso con los que confeccionaban los ocasionales equipos. La cantidad de socios que iban los martes y jueves era tal que solían armarse más de dos equipos. Esto imponía el siguiente sistema de juego: se enfrentaban dos elencos y quedaba en cancha el primero que marcaba dos goles. De modo que era indispensable elegir al que mejor asegurara el arco propio.
La palmada fácil al principio era reconfortante. Es que, para cualquier futbolero, uno de los principales halagos es sentirse protagonista de la victoria de su equipo. El problema es cuando esto se convierte en rutina y uno se cree merecedor de nuevos elogios pues considera que los habituales le quedan chico.
Entonces me largué a la búsqueda de nuevos horizontes y así aparecí en el Ateneo Popular Versalles, un club de AFA.
La experiencia significaba la condensación de toda una vida dedicada al papi fútbol en canchas de cualquier tipo, desde los picados playeros en el balneario Peter hasta el duro cemento de la épica Las Cabriadas, pasando por la extraña mezcla de arena y tierra del campito del colegio Anna Böttger de Gesell o la novedosa introducción de alfombra con caucho en el complejo de El Arco, sobre la entrada de la ciudad.
Resulta que, en aquel verano furioso del 2008, el Ateneo probaba a todo aquel que se animara a atravesar Buenos Aires para llegar hasta el bonito pero alejado barrio de Versalles. El examen consistía en participar de la pretemporada de verano y exponerse a distintas situaciones evaluatorias. Como toda preparación previa a un año de competencia (tal el fin de la pretemporada), esta también estaba compuesta por ejercicios con exigencias al límite de lo humanamente posible. El más criminal: cruzar a toda velocidad la General Paz, a la altura de Lope de Vega.
La mayoría de las actividades se realizaban en la Plaza Bruselas ante la mirada de ancianos, parejitas y perros que hacían sus necesidades entre pelotas y conitos naranjas. El director técnico era un pelado de treinta años al que le decían El Serbio. Su sintaxis era pobre y las explicaciones redundaban en lugares comunes, aunque mucho más decía con los gestos. Sobre todo a través de su mirada, siempre exaltada y desafiante. En esos 40 días que duró la pretemporada nunca vi al Serbio aflojar el ceño, ni siquiera para reírse de los comentarios más graciosos que entre los muchachos se decían. Era imposible determinar en qué punto residía su sensibilidad. Lo supe desde el primer día, cuando al término del entrenamiento me retorcí en el pasto y me ordenó que fuera a hacerlo atrás de una ligustrina para no asustar a la gente de la plaza. Luego se dirigió al resto de los jugadores y les dijo:«¡El que no se la banque, que se dedique a vender chicles en un kiosco!».
A pesar de ese incidente, a la semana pude ponerme más o menos a la altura de un ritmo digno. Esto significaba dar todas las kilómetricas vueltas a la plaza, completar las tareas de resistencia, hacer cada una de las pruebas físicas y, después de eso, tener la entereza suficiente para sacar la mayor cantidad de pelotazos que unos 30 jugadores me tiraban a quemarropa en los ejercicios de definición al arco.
Le pretemporada fue avanzando y, como dije, se extendió por 40 días. El calor porteño seguía sin dar tregua, aunque para la segunda semana el cuerpo respondía con cierta solvencia y la experiencia empezaba a normalizarse. Así llegué entonces a la parte final, la más esperada: los partidos amistosos.
Fueron tres, todos alternando con los otros dos arqueros que tenía el plantel (había cupo para tres) y siempre con performances aceptables. Al final de esas pruebas, el diagnóstico parecía positivo. Al menos eso se desprendía de algunos comentarios imprecisos pero alentadores del Sebio, quien me daba indicaciones proyectándome en el torneo, en la competencia a la que aspiraba a llegar: “Te conviene sacar con más rosca así en los partidos salimos jugando más rápido” o “tratá de pararte adelantado, porque en el campeonato necesitamos que el arquero salga jugando”.
El día antes del fichaje fui como siempre: en el 106, con ropa liviana y la pilcha de fulbo en una mochila. Sin embargo el Serbio suspendió la práctica. Dijo que ya tenía decidido a quienes iba a incorporar al Ateneo Popular Versalles para el torneo de futsal de AFA, así que prefería hacerla corta y ahorrarnos un día. El pelado nos iba citando de a grupos, generalmente por posiciones. A mí, sin embargo, me llamó con otros dos flacos, uno defensor y el otro atacante, ambos a prueba como yo. Pero primero me encaró a mí. “La verdad que estamos todos muy contentos con tu aporte, te acoplaste bien al grupo, siempre sumás al buen humor de todos y tenés la mejor predisposición”, comenzó en una extraña conjugación plural, ya que no había más integrantes en el cuerpo técnico que él solo. Sus palabras me ponían ansioso: todos sus comentarios eran positivos, aunque ninguno de ellos refería a cuestiones futbolísticas. Para colmo le agregó luego algunos párrafos sobre la historia del club, su perfil familiero y barrial. Por un momento sentía que, más que ficharme como arquero, quería venderme las bondades sociales del club para que me inscriba en él.
La cosa es que acababa de volver de Italia un ex arquero del Ateneo y, con él, se agotaba el último cupo para sumar un portero al plantel. Algo así como la fábula del hijo pródigo. Para él, claro. Para mí significó todo un verano perdido viajando de lunes a viernes desde Congreso hasta Versalles. Aquel día, por supuesto, fue el último de la travesía.
Nunca más volví al Ateneo Popular ni al barrio de Versalles. Siempre que me sale alguna actividad o compromiso en ese barrio, prefiero suspenderlo o cambiarlo de lugar. Ni tampoco regresé a la cancha de Almagro. Poco antes de irme ya rondaba por el club el rumor de que el piso donde estaba la coqueta cancha de parquet podría ser afectado para otra actividad. A diferencia de Versalles, no me atemoriza de Almagro el rechazo. Simplemente me daría pena encontrarme con un centro de crossfit, camastros de pilates o una confitería gourmet allí donde descansan mis mejores recuerdos del papi fútbol, hoy llamado futsal y con Argentina como su campeón mundial.