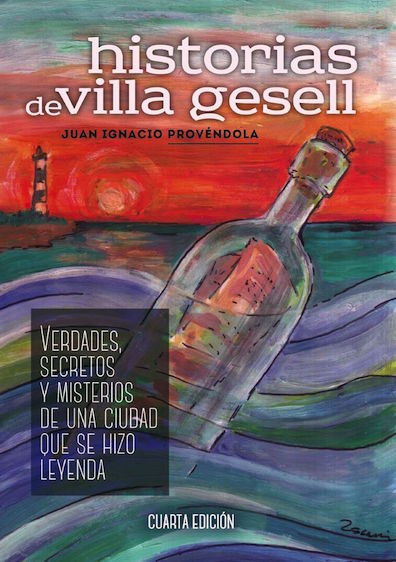Pipach: Vestigios de una nobleza exiliada
Hoy por la mañana homenajearán a Tomas Semsey, arquitecto del Pipach. Pulso Geselino recuerda la maravillosa historia del lugar ideado por el conde húngaro Esteban Károly a través de este capítulo del libro “Historias de Villa Gesell”.
Fragmento de «Pipach: vestigios de una nobleza exiliada»
(CAPÍTULO DEL LIBRO «HISTORIAS DE VILLA GESELL»)
Su construcción actual, disimulada entre edificios de gran altura, no nos revela demasiado. Sin embargo, el Pipach, tan viejo como su leyenda, está lleno de voces que susurran historias de otra era, aquella en la que se erguía solitario frente al mar con su estructura de vidrios hasta el techo, a la altura de lo que hoy es la desembocadura de la Avenida Buenos Aires en la playa. Por ese entonces, Villa Gesell solo era el puñado de ambiciones inspiradas por sueños o por pesadillas, como fue el caso de los Károlyi, esa enigmática familia húngara a la que la Segunda Guerra Mundial empujó del mapa arrebatándoles un centenario pasado de nobleza y esplendor.
Pertenecientes a una de las castas más antiguas de la nación magiar, los Károlyi ostentaban títulos condales y arbitraban dominios en amplias regiones de un estado que supo ser mucho más extenso de lo que actualmente es. Fueron siglos y siglos de lujos aristocráticos y posiciones de privilegio que parecían dispensarse hasta el infinito. Sin embargo, los embates de las dos guerras mundiales y la ocupación soviética al término de la segunda modificaron drásticamente las coordenadas de un país que vio removidas sus estructuras y necesitó de largas décadas para reacomodarse frente a los estragos de las botas y los cañones.
En ese escenario sociopolítico denso y hostil, los Károlyi se vieron obligados a abandonar bruscamente la región de Carei (hoy, Rumania) en la oscuridad de los exilios forzados. Había que verla a María, despojada ya de sus bronces de Princesa Windischgraetz, sorteando campos minados y alambres electrificados con uno de sus pequeños hijos escondido en una mochila y el remanente de una fortuna incalculable en un bolsillo. Dispersos en distintos países y atrapados bajo diversas fortunas, todos se reencontraron en 1950 Buenos Aires al cabo de un largo trajín que incluyó prisiones, asilos y repatriaciones por varias regiones del viejo continente. El latrocinio y la pólvora habían quedado atrás y parecían advenirse tiempos de calma. Pero la estadía porteña duró solo un breve tiempo.
Aún sigue siendo un gran misterio el motivo que empujó a esa familia de alcurnia olvidada a escoger Villa Gesell como el destino de su nueva vida después de haber abandonado Europa forzosamente. El primer emprendimiento de los Károlyi en este páramo perdido sobre el Atlántico Sur fue la confitería Caniche, en Barrio Norte. Según contó Tomás Semsey (futuro arquitecto del Pipach) en un trabajo realizado por el equipo del Museo y Archivo Histórico de Villa Gesell, durante la noche de inauguración del Caniche “todos fueron subyugados por la belleza de una costa árida, el inmenso espejo de agua al pie de las dunas y los elementos naturales que rodeaban su modesto hábitat. Los invitados vivían por un corto período en una carpa, y con la luna llena aprovecharon desnudos la aventura de sumergirse en el Atlántico en medio de grandes cardúmenes de pescadilla salteando y largando chispas, dejándose envolver por mantas plateadas de olas fluorescentes”.
¿Fueron los atractivos salvajes del lugar los que atraparon a los Károlyi a quedarse aquí y no en otro lugar, o había otros fines? Nadie lo sabe, aunque la interactividad con el contexto natural fue casi una guía espiritual que le dio a la familia algo que el exilio le había arrebatado: un rumbo. Y el de ellos fue el Pipach, esa construcción de vidrios cristalinos que miran hacia el océano con la nostalgia del migrante que recompone penas en la brisa que le devuelve el horizonte.
Según Tomás Semsey, la idea surgió a partir de una conversación que él mantuvo con María y con Esteban Károlyi a fines de 1951, quienes lo inspiraron a bocetear un croquis arrebatado que terminó siendo el impulso seminal del proyecto arquitectónico. El trabajo grueso demandó apenas nueve meses y fue financiado con los ahorros que de aquel pasado venturoso aún conservaba la familia. Los materiales llegaban en carro desde la estación de tren Divisadero, sorteando los obstáculos que imponían los grandes arenales. El núcleo duro obrero lo conformaron cuatro italianos, tres de Calabria y el otro de Nápoles.
Originalmente, el lugar funcionó como casa de té y también como residencia familiar, luego ampliada hacia el formato de lo que hoy se conoce como petit-hotel. Su nombre significa “amapola” en húngaro, y abrió sus puertas al público en la Noche de Reyes de 1953. “Se produjo la invasión descontrolada de una juventud exuberante, entremezclándose al sonido de un simple tocadiscos con los colocadores de los grandes paños de vidrio del frente, la remoción de los escombros y la conexión de servicios y del moblaje. Todo eso provocó la total paralización de los esfuerzos para reestablecer el orden de la sala, pero fue un evento inolvidable”, recordó Semsey, presente en esa velada.
El diseño original, que fue pensado en conjunto por el arquitecto y los Károlyi, incluyó una sala curvada de superficie rústica con capacidad para 70 personas, una banquina de material a lo largo del muro y una enorme chimenea cercana al bar. Los viejos Condes de Carei formaron una gran dupla que intentó conjugar sus anhelos personales con las necesidades comerciales del lugar. María era la encargada de la oferta gastronómica, apoyándose en sus sorprendentes conocimientos sobre cocina, mientras que Esteban hacía las compras diarias, mantenía el edificio, limpiaba los desagües y realizaba tareas de jardinería. Algunos hijos también colaboraron en la empresa familiar, fundamentalmente Sandor, el menor, quien atendía en la barra e inspiraba suspiros entre las chicas a causa de sus marcados rasgos húngaros.
El Pipach fue también cobijo de grandes fiestas con empresarios, diplomáticos, intelectuales, artistas o artesanos, quienes solían entreverarse en conversaciones bajo lenguas tan disímiles como el húngaro, el español, el aleman, el inglés, el italiano o francés, configurando una exótica Torre de Babel en plena Costa Atlántica. Sin embargo, los infranqueables problemas para acceder al lugar obligaban a extenuantes caminatas por el flojo arenal, o bien a abismarse a los riesgos de avanzar con vehículos que por lo general terminaban encajados en pleno médano. Esa particular incomodidad, jamás resuelta por sus propietarios originales ni por la Administración Gesell, fue haciendo mella en el simultáneo interés de visitantes y anfitriones.
Una década después de su inauguración (cuando Villa Gesell comenzaba a insinuarse como el destino de los jóvenes informales de la época) el Pipach se transformó en un boliche bailable. Un periodista de la revista Primera Plana publicó una crónica del lugar en la edición del 16 de febrero de 1965: “Esta temporada, el lugar ‘in’ es la boite Pipach, un pequeño hotel de sólo trece habitaciones embutido en un pozo formado por los médanos, con una pista al aire libre y otra encerrada en una gran vitrina. Bordeado de árboles, Pipach es el sitio más fácil para eludir la vigilancia y abrazarse. Un camino de piedras y plantas que bordea el edificio, debajo de una galería, desemboca en las habitaciones. La arquitectura es casi idéntica a la de la famosa casa de la cascada concebida por Frank Lloyd Wright, pero el agua está a cien metros, en un detonante golpeteo de olas. El éxito de Pipach destronó al tradicional Cariño Botao, ahora señalado como lugar out por los exquisitos, debido a la mayor afluencia de turistas a la villa”.
En lo sucesivo, el Pipach fue modificando sus utilidades, y con ellas, también su fisonomía. Incluso llegó a cambiar de nombre. Fue en los años 80’, cuando allí funcionó la mítica Casona del Conde de Palermo, escenario por el que pasaron artistas de plena vigencia durante ese tiempo. Hoy sobrevive como centro cultural municipal, aunque en un formato diferente al de aquel maravilloso diseño original. “Es una pena que a través de manos sucesivas no se procuró preservar sus características originales”, se lamentó el arquiecto Tomás Semsey en una entrevista concedida a los investigaciones del Museo Villa Gesell. Semsey fue el último sobreviviente de una época que perdurará solo a través de las maravillosas historias que aquí se replican.
Más info sobre el libro “Historias de Villa Gesell”: Click aquí.