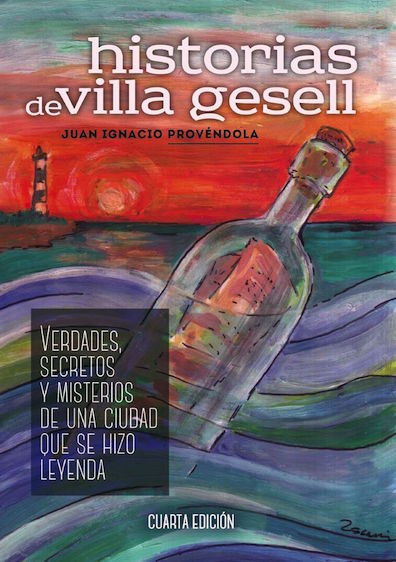Aguavivas Geselinas IV: Elogio del mar
Los fluidos del vientre materno, el océano que trajo a los inmigrantes, el agua bendita del bautismo o la pileta de la colonia; el agua se inscribe en nuestro código genético de infinitas formas… ¿será por eso que siempre buscamos volver a ella?
Por J.I.P.
Será porque, antes de ser, ya nadábamos entre los tibios fluidos del vientre materno. O porque venimos de los que llegaron desde el océano, hamacando sus miedos en un barco. Será, tal vez, por el agua bendita que el cura intermedió entre el cielo y nosotros el día del bautismo. O por las chapoteadas en la pileta de la colonia de vacaciones, donde descubrimos que el ideal de belleza humana reside en el cuerpo mojado de la persona que nos gusta. Ni hablar de la curiosidad que nos provocan las profundidades del mar, allí donde se cruzan los mensajes embotellados con las inscripciones que los enamorados hacen en la orilla fresca para que luego el oleaje se los devore por envidia o por complicidad.
El agua se inscribe en nuestro código genético de infinitas formas. ¿Será por esto que siempre buscamos volver a ella? Para algunos, es el objetivo último de la vida, deseando que sus cenizas deriven en algún cauce fluvial. Para otros, menos espirituales, es apenas el objetivo último del año laboral, planificando vacaciones en algún lugar cercano al mar. Entonces hacen cientos de kilómetros a paso lento por alguna ruta atestada para luego intentar recuperar el tiempo perdido corriendo como desquiciados por la arena ardiente los últimos cinco metros antes de la orilla. Que luego se volverán seis, siete u ocho, porque el mar parece gozarnos de la situación, retirándose un poquito para hacérnosla más difícil con un último chiste (porque es eso, solo un chiste; las trampas están más adentro y descubrirlas cuestan la vida).
Distinto es el comportamiento con quienes sólo buscan asistir a un espectáculo donde la naturaleza nos demuestra que la poesía existe mucho antes que los poetas y sus poemas. Y el mar agradece la amabilidad con un murmullo tímido, ofrendas de espuma blanca y, si es de noche, su paleta de fosforescencias. Es algo que solo puede apreciarse no muy cerca del mar, tampoco no muy lejos. Digamos: a la distancia prudente de los enamorados. Porque las pasiones no se tocan, se sienten; y el mar, lo sabemos bien, puede oírse a miles de kilómetros de distancia, en el cuenco de un caracol. Algo que física cree explicarlo, aunque solo bastará callar para dejar que el silencio lo explique todo.
Según el filósofo griego Tales de Mileto, el agua era la verdad última de la existencia. Su dictamen partía de una observación sencilla: todos los objetos tenían aunque sea un mínimo de líquido en su composición material. Su necesidad de encontrar una respuesta más allá de las respuestas lo llevó a ir aún más lejos y sostener que el planeta flotaba sobre un mar que lo subyacía. Una teoría que no distó mucho de lo que la ciencia de avanzada descubrió dos milenios después: que la Tierra está compuesta por agua en un 75 por ciento. Son los mismos científicos que pronostican la evaporación total dentro de mil millones de años. Antes, quizás, las potencias nucleares desaten una guerra devastadora por las últimas canillas de agua, sometiendo a poblaciones enteras para tener ese bien preciado. Y el mar se reirá de ellos, ya seco, a través de la aspereza de sus sales desparramadas por el suelo.