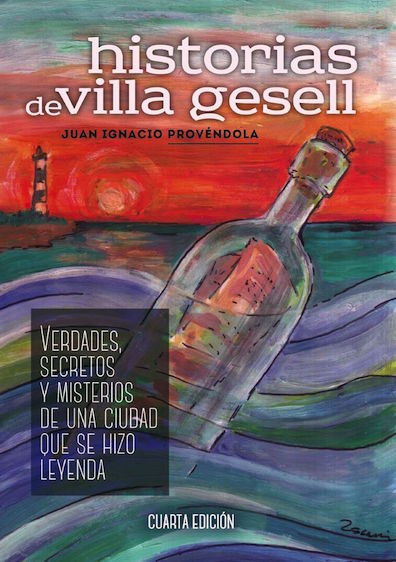Aguavivas Geselinas: Todo depende (Capítulo II)
El viejo necesita quedarse en el pueblo y encuentra un hotel donde la memoria se confunde con un presente extraño, ¿acaso es posible “desrecordar”?; aquí, la entrega final de este cuento de Julie Alvarez.
Por Julie Alvarez
El hotel es una pequeña construcción de piedra y ladrillo, deformada seguramente su forma original por el tiempo y las necesidades del uso. Algo como un animalito al que le crecen patas o pelos, ya que el derruido tejado está cubierto de a tramos por las ramas de un arbusto espinoso que asoma entre los agujeros. A pesar de que las ramas están secas, esa vegetación parece crecer allí.
Al cartel de hierro oxidado que anuncia “HOTEL” se le cayó una letra, por lo que ahora, al acercarse, se ve claramente que dice “HOT L”. El viejo recoge su bolso y sube los escalones de la galería de la entrada atraído por la sombra, ansiando frescura. No se sorprende de que no haya nadie a la vista y cruza el umbral. El vestíbulo de entrada tiene el mismo aire antiguo, acogedor y fatal de la fachada, excepto que aquí hay mucho más polvo que afuera. El hombre gira en redondo parado en medio de la estancia revestida de madera. Detrás de un sofá muy deformado y con el tapizado enteramente remendado, ve un reloj de pie como el que había cuando era niño en la casa de… No recuerda en qué casa. Como todo lo que ha pensado desde que llegó aquí -o desde que tomó el tren – este recuerdo también tiende a irse de su cabeza. Las imágenes le producen el efecto inverso al acostumbrado: en lugar de aparecer hasta hacerse inteligibles con el pensamiento, se van alejando hasta desaparecer. «Estoy desrrecordando», piensa el hombre viejo. Y lejos de asustarse se siente confortado; como si alguien le hubiera pasado amigablemente una mano por la espalda. Le hace gracia la palabra que inventó sin querer.
La púa de un viejo tocadiscos raspa el plato vacío con un sonido hipnótico. El hombre mira el reloj cuyo péndulo se mueve; pero no sabe qué hora es porque no tiene agujas. Los números romanos en el cuadrante parecen palotes que no dicen nada en una página del cuaderno de un escolar. Se vuelve para acercarse al mostrador y ve allí sentada con un pincel en la mano a una viejita que no estaba antes, y que se parece… a él. Como una suave lluvia que empieza a caer luego de mucha sequía, lo moja la sensación clara y fresca de que esta mujer -y también el viejo de la estación y el de la casa violeta – se parece a él. Todos se parecen a él aunque no puede definir por qué, ni qué rasgos tienen en común.
Da unos pasos hacia ella y nota que lo que antes le parecieron frascos con caramelos y cigarros son en realidad potes de acuarelas, pinceles y agua. Sobre la tabla baja del mostrador se extiende un papel en el que se ve a medio pintar una planicie de colores fríos con un punto rojizo en el fondo. El hombre se queda mirando la pintura al revés.
-Es algo que vi ayer. U hoy, no sé -dice la vieja secando el pincel con un trapo.
-Es raro -al hombre no se le ocurre otro adjetivo-. Aquí todo es raro.
-¿Sí? No sé.
-Buscaba una habitación, por unos pocos días.
-El HOTL está cerrado-. Esto lo dice la mujer sin ninguna intención en la voz. Al hombre no le suena como ninguna sentencia por lo que se anima a insistir, viendo que nada puede perder.
-No necesito nada especial, ni baño privado ni nada. Solamente una cama.
La viejita no contesta y mira los pelos del pincel que estira con sus dedos nudosos.
-Pienso encontrar una casa.
-Seguro que la va a encontrar. Puede quedarse mientras tanto aquí. Se come a la hora que se tiene hambre. No le doy su llave porque las puertas no tienen cerradura. Tampoco hay servicio de despertador; no hay relojes-. Esto último lo dice con cierta satisfacción.
-¿Hay huertas por aquí? -se anima a preguntar el viejo, aunque ya no está seguro de sentir curiosidad ni necesidad de preguntar más cosas.
-No; no por aquí. Hay algunas a unos kilómetros, detrás de las Colinas del Gato-. La vieja hace una pausa, mirándolo. El hombre sabe que ella se reconoce en la cara de él. -Seguramente- sigue la mujer- se pregunta también si ha llovido hace poco, o si hay piedras de azufre-. El hombre no dice nada. -Tampoco. Eso pasó lejos y hace mucho. Y hace mucho también que un viento nos trajo esos tres olores y los dejó aquí. Como el aire no volvió a moverse ni un poquito las fragancias se quedaron como vinieron.
El viejo busca unas palabras que está por decir, pero que se escurren como el punto rojo en la pintura de la mujer. En su lugar aparecen otras.
-Estoy desrrecordando -dice tranquilamente.
-Eso está muy bien. Así que puede quedarse en el hotl.
El viejo sacó las cosas de su bolso: su saco de lana, su caja de habanos y una foto que se había borrado casi del todo. Y decidió quedarse en el pueblo donde cada uno veía lo que quería ver y movía el tiempo a su manera.
A menos de un mes de su llegada, la viejita lo encontró una tarde sentado en la galería con un cigarro consumido en una mano; los ojos que habían sido verdes eran ahora marrones y miraban profundamente el paisaje como el lomo de un animal inventado. Puso un dedo frente a su nariz: ya no respiraba.
La viejita entró al vestíbulo, puso una canción de Edith Piaf en el tocadiscos y empezó una nueva acuarela en la que se veía la fachada de un edificio antiguo con un cartel que decía HOT L, y un viejito…
(Leer el capítulo anterior: CLICK AQUÍ)