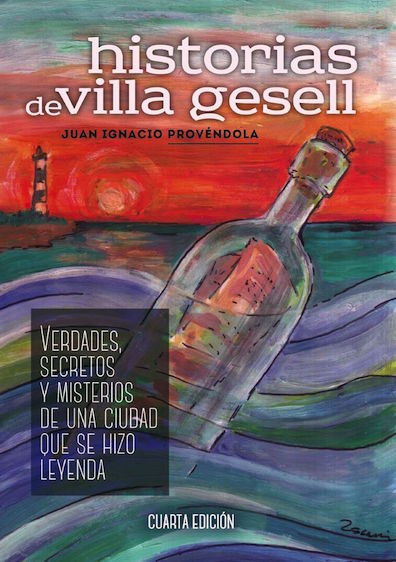Aguavivas Geselinas XVII: Silencio en Sierra Chica
Otra entrega de la sección de PULSO GESELINO que reúne relatos de ficción de distintas plumas locales. Hoy: Julie Álvarez.
Por Julie Álvarez | Sábado por la mañana. El calor empieza a dejar una grieta por la que asomar una mano o una pierna para no morir de insomnio.
La madre se levanta del catre sintiendo la madera en cada hueso de su espalda. Hace ya cuatro días que es casi lo único que siente: pedazos de madera quebrada que taladran en su espalda el nombre de su hijo.
Casi no se da tiempo para la tibieza del primer mate mientras mira los ojos cerrados de cada hijo durmiente. Diez párpados distribuidos en desorden por la casucha que aún duerme como ellos. Todavía hay diez manos en casa que la ayudan y la necesitan.
La madre tiene nombre de presidente; ella no lo sabe. Bernardina, quién sabe por qué. Sin despertarlos mete algo de abrigo en un bolso de mano. De la caja de cartón de los ahorros saca el billete de cincuenta pesos que corona la pila de moneditas. “Con abrigo y cincuenta pesos debe bastar y sobrar”, piensa ella, “para alcanzar la verdad”. Una mañana y un ómnibus bastarán para decirle que Damián ya no está.
Doña Bernardina ha escuchado en las noticias, como todo el barrio, que el motín en la cárcel no cede; al acostarse la noche anterior ha decidido ir allí a primera hora.
Sale a la calle y cierra el portoncito desvencijado. La mañana la recibe callada, la mañana la conoce. Bernardina presiente que los árboles no se atreven a moverse, aunque hay viento. Todos en el barrio la conocen, pero es temprano y no hay nadie en la calle. Recién al pasar por el puesto de diarios ve al primer ser humano. El viejo diariero medio dormido la mira pasar. Ella no lo saluda: esta mañana no va a decir una palabra demás, ni una más de lo imprescindible.
Luego de quince minutos de espera llega el colectivo. Con el boleto entre los dedos, Bernardina mira pasar los edificios chatos. Todo es chato, hasta la gente y los perros vagabundos.
Baja en la terminal y compra el pasaje. El ómnibus ya está en el andén. Sube lentamente, repitiendo los mismos movimientos que hace cada primer sábado de cada mes, desde hace seis años y medio. Pero este sábado, Damián le duele en la espalda como un madero clavado a fondo. Y entonces no mira las pocas caras conocidas que presiente alrededor, y que sabe que tampoco se mirarán entre ellas.
El bolso en la falda, las manos cruzadas encima, Bernardina intenta buscar indicios en el paisaje. No tiene sueño; la vela de una madre puede ser eterna o terminar en la muerte, pero nunca acabará al cerrarse los ojos para dormir. Sin embargo ella deja de mirar el paisaje conocido; nada le dirá. No hay nada que decir, nada que mirar.
Mirando sus manos, pasa el resto del viaje pensando en cosas que siempre repite a los cinco hijos que aún viven con ella. Los cinco hijos que la tienen cada mañana al despertar, como Damián no la tiene hace más de seis años, sino sólo cuatro horas al mes.
Al ver el cartel de llegada a Sierra Chica piensa que no puede haber sido dios quien lo puso allí. Siente que de ser así, aunque acepta su existencia como algo irrevocable, dios tiene que haber cometido un error.
Cerca de doscientos familiares de reclusos esperan en el patio de entrada, parados en medio del cemento. Muy pocos hablan y no hay niños; hoy no se permiten porque sería peligroso. Solamente hay un bebé que llora en brazos de una mujer joven. Bernardina se acuerda de Damián hace veinticuatro años, enfermo de rubéola llorando en sus propios brazos que ahora siente vacíos e inútiles. Estos brazos que no sirvieron para salvar a su hijo Martín del accidente, que no sirvieron para parar la bala que mató a su hijo Jorge, que no sirvieron para aliviar la agonía última de su hijo Carlos, que no sirvieron para detener el tren que se llevó a su hija Romina.
Estos brazos que casi ya no sirven para alimentar a sus restantes hijos, y que desde hace cuatro días ya no pueden evitar lo inevitable.
Una hora y media más tarde hacen pasar a un grupo de familiares, casi cincuenta personas. Bernardina va entre ellos y sabe que tienen que ser los familiares de los muertos en la refriega. En la televisión no se han dado nombres, pero ella va entre ellos.
Pasan a un hall grande donde sólo hay cuatro sillas. Nadie se atreve a sentarse. Un solo guardia entra y sale cada tanto y responde con un gesto a alguna pregunta.
Bernardina siente que todo está muy callado. Quizás también todos hacen silencio para ver si se oye algo. Pero ningún ruido, golpe o balazo llega hasta los oídos de este salón.
El guardia hace pasar a unos pocos al recinto de visitas. Bernardina se coloca en su asiento detrás del vidrio y espera. Por un micrófono van llamando a los presos y llegan algunos desde el fondo. Damián no aparece. Bernardina espera al próximo llamado sólo porque tiene que esperar. Otra vez la lista y nada. Dibuja en su mente la cara de Damián que no se asoma por esa puerta. Nunca le importó lo que su hijo había hecho. Le dieron cadena perpetua, con posibilidades por buen comportamiento. Pero el crimen y la condena pasaron a ser para la madre dos cosas separadas; lo hecho, hecho está y ella sólo piensa día a día en cómo alivianar el encierro de su hijo, el más pequeño de sus hijos. Hay tres que son más chicos, pero él está desprotegido y no la tiene cada mañana. Y el encierro se le ha doblado encima como la cola de un escorpión para picarlo; en la misma condena fue condenado, por segunda vez, pero ella sabe que esta vez fue a muerte.
Pregunta al guardia qué pasa, por qué no viene; quiere que le digan algo. El hombre contesta que espere. Quinto llamado y empieza a notar que los presos la miran. Todos la miran a ella y murmuran.
Pocos minutos pasan hasta que un empleado llega desde el fondo con un vaso de té para ella. En ese instante el estómago vacío de Bernardina se vuelca contra su garganta y la ahoga: ésa es la forma que tienen de decirle que su hijo está muerto… Ninguna palabra, ninguna mirada directo a sus ojos; sólo un maldito vaso de té para tranquilizarla.
Se levanta furiosa, cansada, asqueada de tanta cobardía. Mira al guardia a los ojos y le pide que la saque de ahí. El cuerpo le duele pero no lo siente; sólo quiere salir de ese lugar donde hay una marca vacía detrás del vidrio.
Al salir al patio pide que la dejen hablar con el encargado de las visitas. Le dicen que no, y aún tiene que esperar una imposible media hora más sentada en un banco de madera. Bernardina fija su mirada en un mosquito aplastado en la pared y espera. Imagina a sus hijos dormidos, aunque sabe que ya se han levantado. Sus cinco hijos dormidos; sus seis hijos dormidos.
-Tiene que esperar un poco más para ver a su hijo, señora.
El encargado de las visitas sigue sentado en su escritorio, mirando una carpeta cerrada. La abre y vuelve a cerrarla. Es un hombre flaco y pequeño.
-Mire señor. Usté’ digamé la verdá’. Yo estoy preparada; para lo bueno y lo malo estoy preparada, señor.
Bernardina mira esos ojos que siguen bajos y aprieta el bolsito entre sus manos. Sigue el silencio.
Aparece un guardia joven en la puerta y se detiene allí, mirándola. Ella no lo ve.
-Yo ya sé, señor. Yo ya sé que mi hijo está muerto. Así que digameló, señor. Sólo quiero que me lo diga. Digameló.
El hombre la mira desde su silla. Lentamente se para y se queda allí, en silencio.
Bernardina pasa todavía una hora en el patio de cemento de la entrada, caminando con una anciana conocida, que también ha estado buscando respuestas. Bernardina se va este sábado después de la hora acostumbrada.
Así vuelve a su casa. Y así, con ese silencio, espera sin esperar que el nombre de su hijo sea pronunciado por alguien, mientras ve en la televisión un informe sobre restos humanos encontrados en el horno de la panadería de la cárcel de Sierra Chica.
Bernardina es invitada a un programa de televisión. El motín ha terminado; nadie ha dicho el nombre de Damián. Bernardina cree en dios. Por eso, dice ella sin mirar a cámara, que sigue viviendo.