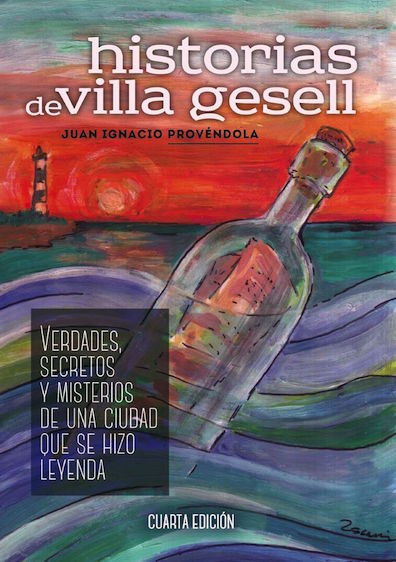Gustavo Ciocci, el bicampeón del cuento geselino
El escritor ganó por segundo año consecutivo el “Marina Capriz”, premio que la Biblioteca Rafael Obligado entrega a los mejores créditos literarios de la ciudad. Aquí publicamos la pieza consagrada: “Gerónimo Bataglia, soldado de Liniers”.
Por Gustavo M. Ciocci
Si a Gerónimo Bataglia le hubiesen gustado las historias de ciencia ficción, tal vez hubiera relacionado el aviso del diario El Cronista Comercial con aquel relato de Ray Bradbury en el que un grupo de amigos, tentados por un letrero, se embarca en un viaje al pasado para cazar un Tiranosaurio. El aviso, un pequeño recuadrito al pie de una página del diario, decía:
«Turismo Histórico.
Vuelva con nosotros a 1806 y ayude a Santiago de Liniers
a recuperar la ciudad del gobierno invasor Británico.
Cientos de actores, con vestidos de la época, decorados y efectos visuales
le harán vivir una experiencia inolvidable».
Bataglia, al igual que Eckels, el personaje de Bradbury, decidió contratar la excursión al pasado que ofrecía el aviso. En su cabeza de empleado bancario a punto de jubilarse aun daban vuelta las imágenes del agua hirviendo cayendo sobre las cabezas de los soldados ingleses durante las invasiones. Eran imágenes que llevaba consigo desde los lejanos días de la escuela primaria y que nunca se había detenido a pensar en si podían haber sido reales o no. Así que le pareció una idea razonable hacer el mismo recorrido que Liniers había hecho el 12 de agosto de 1806 para recuperar el control del gobierno del Río de la Plata, que desde hacía cuarenta y cinco días estaba en manos del inglés William Carr Beresford.
La excursión era más bien corta. Se centraba en los últimos metros del recorrido de Liniers, dejando de lado su llegada desde Uruguay, su desembarco en el Puerto de las Conchas, su marcha hasta Buenos Aires y su acampe en los corrales de Miserere. Para los organizadores del tour, el comienzo estaba en la Plaza San Martín. Hasta ahí llegó Bataglia con otras veinte personas que se habían anotado para la experiencia ese frío 12 agosto de 2002. Sobre una de las veredas de la plaza, un hombre de saco azul con cuello rojo, una faja roja a la cintura y peluca blanca, hacía el papel de Santiago de Liniers. Era más o menos parecido al de las figuras que Bataglia recordaba de los libros de historia. Al lado de Liniers había otros cuatro hombres vestidos de manera similar a los que Bataglia, por supuesto, no identificó. Eran Marcos y Antonio Balcarce, Hilarión de la Quintana y Juan José Viamonte.
El guía, un muchacho de unos 25 años con una inconfundible tonada del interior, explicó que en la Plaza San Martín, donde ellos estaban parados, se había levantado un edificio en 1702 que servía de residencia para el gobernador. Que algunos años después ese edificio fue una especie de albergue para los negros que la Compañía de Guinea traía para vender como esclavos y que en 1806 era utilizado como depósito de armas y otros elementos militares. Que Liniers llegó hasta allí, que tomo el control del lugar y que entonces estableció el plan de ataque sobre la Plaza Mayor, donde los ingleses habían emplazado sus cañones para defender el Fuerte. En este punto el guía hizo una nueva aclaración: la Plaza Mayor, que todos identificaban con la actual plaza de mayo, estaba dividida en dos por la Recova, que funcionaba como mercado y no dejaba ver el Cabildo desde el Fuerte. Había, en realidad, dos plazas: la Plaza de Armas, frente al Fuerte y la Plaza Mayor, frente al Cabildo. El plan de Liniers era separar sus fuerzas y atacar la Plaza por las distintas calles transversales.
Entonces, el hombre vestido como Liniers habló y mandó a sus hombres a separarse en tres columnas: una, encabezada por Juan Gutiérrez de la Concha debía caminar por la calle Del Correo –que todos conocían como Florida- y rodear la Plaza para atacarla por el sur. La segunda columna iría con Ambrosio Pinedo por la calle Santísima Trinidad –que todos llamaban San Martín- para llegar a la Plaza por la esquina de la Catedral, y la última columna iría con Liniers por la calle San Martín –que después pasaría a llamarse Reconquista- para llegar justo donde la Recova dividía la Plaza en dos.
Gerónimo Bataglia vio cómo tres grupos de actores se formaban y marchaban cada uno hacia su calle. La imagen le pareció extraña porque lo que menos parecían eran integrantes de un ejército: apenas tres grupos de desarrapados con armas cortas y largas caminando en forma desordenada en medio del tráfico de colectivos y taxis que ese lunes rodeaban la Plaza San Martín.
Liniers -o el hombre que hacía de Liniers- lo palmeó y le indicó con un gesto por dónde tenían que caminar. Desde ahí hasta la Plaza los separaban unas diez cuadras. Bordearon el edificio Kavanagh, bajaron por la Avenida Ricardo Rojas y cuando enfilaron por la calle San Martín -o Reconquista-, vieron las puertas de todos los edificios cerradas y bloqueadas con maderas. Gerónimo Bataglia lo asoció con el reclamo de los ahorristas por el corralito financiero que regía desde hacía seis meses y que había atrapado el dinero de los ahorristas en los bancos. Pero el guía explicó que había algo más: en el otro extremo de esa calle, junto a la Recova, Beresford había hecho colocar dos cañones para defender la plaza y que los vecinos cerraron todas las puertas para no permitir la entrada a los soldados del 71º Regimiento de Cazadores de Su Majestad que se replegaban. El argumento le pareció increíble. Cerrar todas las oficinas y los bancos para una excursión turística era demasiado, pero nadie se fijó en ese detalle y todos caminaron detrás de Liniers.
Algunas calles más adelante, cuando cruzaron San Nicolás –que Bataglia conocía por Avenida Corrientes- pudieron adivinar a las tropas inglesas. Las veían retroceder hacia la Plaza, atacados por disparos sostenidos que partían desde techos y ventanas. El hombre que llevaba la ropa de Liniers ordenó entonces que apuraran el paso. Debían llegar hasta la Iglesia de La Merced, a dos cuadras de ahí. Cuando pasaron por la puerta del Banco Central supieron que llegaban. A Gerónimo Bataglia volvió a asombrarlo la recreación histórica preparada para la excursión. El sonido y el humo de los cañones ingleses parecían reales.
Cuando llegaron a La Merced entraron al templo y el guía explicó que el edificio se había comenzado a construir entre 1721 y 1722, que se había remodelado por completo entre 1894 y 1900 y que en 1917 el Papa Benedicto XV le había conferido la categoría de Basílica Menor. Pero lo más importante era que el 12 de agosto de 1806 Santiago de Liniers había utilizado el atrio de la iglesia para dirigir el ataque final sobre la Plaza. Desde la calle se escuchaban los gritos y los disparos. En el interior de la iglesia Bataglia adivinó la paz alterada por los monjes que iban y venían y preparaban sables y bayonetas para repartir. Los religiosos habían conspirado contra el nuevo gobierno y La Merced era un arsenal. Un religioso joven, de unos 16 o 18 años, de hábito blanco, cinturón y escapulario se acercó a Bataglia y le entregó un sable. Algo le dijo en latín.
A partir de entonces los ruidos del exterior se hicieron más fuertes. El guía, con cara de asustado y un pistolón en su mano derecha, explicó que los ingleses resistían y que habían empezado a disparar sus cañones sobre La Merced. Bataglia vio llegar a más actores armados. En el atrio, Liniers, Hilarión de la Quintana, Viamonte y los hermanos Balcarce, organizaban el avance sobre la Plaza.
Todo lo que Bataglia vio a partir de entonces le pareció real. Lo que le habían prometido cuando se inscribió para hacer la excursión era justo lo que estaba viendo: la calle San Martín convertida en una trinchera, con tiradores en los tejados, que no eran los altos techos de los bancos, si no que estaban ahí, al alcance de la mano. Todos apuntando hacia la esquina de la calle Piedad, -o Bartolomé Mitre-, donde los ingleses se refugiaban en su retroceso hacia la Plaza en la que se rendirían unas horas más tarde.
Todo parecía real: los desarrapados uniformes de los seguidores de Santiago de Liniers, los gritos de esa turba enceguecida contra el invasor, el humo, el sonido seco de las municiones picando contra las paredes, y la sangre. También la sangre parecía real. Demasiado real pensó el contador Gerónimo Bataglia mientras intentaba inútilmente frenar la hemorragia del lugar en donde una vez tuvo una pierna y que el santísimo día 12 de agosto de 1806, a pocos metros de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, la metralla de las tropas inglesas le había arrancado para siempre. Entonces entendió que todo era real. Hasta el agua hirviendo cayendo de los techos.