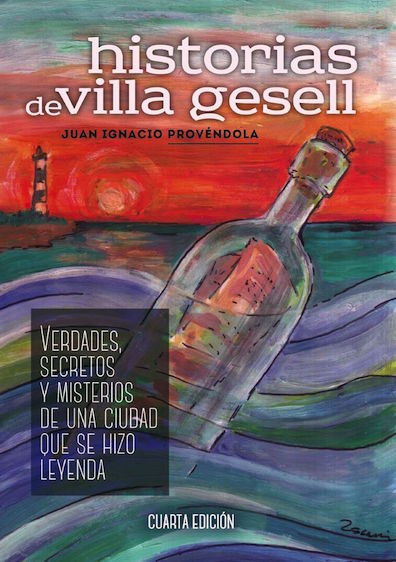Rolando Vicentini, el matemático que quería ser físico
Sin grandes homenajes ni pomposos recordatorios, falleció días atrás un docente inolvidable para numerosas generaciones de geselinos. Se fue por donde vino, pero dejó para siempre el recuerdo en muchos de sus alumnos. Nuestra humilde semblanza del “Vicen” en este artículo.
Por Juan Ignacio Provéndola | El primer recuerdo que viene a mi mente de Vicentini deberá ser el mismo de todo aquel que fue su alumno: fumando. Lo hacía de costado, con pitadas cortas y los ojos achinados. Por lo general andaba en camisa de mangas cortas, y en uno de sus bolsillos siempre tenía un paquete de Le Mans, o quizás eran Derby. En ambos casos tenían el filtro blanco, quizás por eso la confusión. Cuando fumaba parecía un personaje de película, llevándose el cigarro a la boca con cierto compás y fisgoneando todo apoyado en el marco de la puerta del aula. A veces largaba el humo por la nariz y parecía como una coreografía, de manera lenta, difuminando el penacho como si fueran aguas danzantes.
Pero cuando apagaba el pucho y volvía a su rol de profesor, la cosa cambiaba: podía ponerse jodido. Dependía su humor, y dependía de cuánto le rompiéramos las pelotas. Nosotros éramos adolescentes y él, cuando me tocó ser su alumno, ya era un tipo grande. Como cantaba Gardel, tenía plateada la sien.
Explicaba con pasión, era capaz de abarcar todo el pizarrón con sus números, letras y fórmulas, y golpeaba la tiza con un ruido percutivo. Cuando lo hacía rápido, parecía que estaba por arrancar una murga africana. Había cierta música, cierto arte y mucha estética. Eso sí: a veces no le entendíamos un carajo. Quizás su conocimiento era demasiado, su pedagogía muy veloz. Quizás nosotros, cómo el rezongaba en una de sus tantas frases célebres, éramos unos “pedazos de nenes”. El otro hit era: “¡A los caños!”. Una advertencia clara: si saben, estudien; si no saben, pregunten; sino, jódanse, se van a marzo.
Se había ganado la fama de profesor bravo y no vamos a negar que, así como generaba cariño en muchos, también despertaba sensaciones encontradas en otros. Acaso sea miedo: inolvidables sus evaluaciones imposibles. También sus métodos correctivos. A mí, por ejemplo, me hizo hablarle a una pared. Lo recuerdo con gracia, la misma que me generó el día que me obligó a hacerlo. Lo que pretendía ser un castigo terminó siendo un delirio, una bizarreada. Terminamos riendo todos. Él, mis compañeros y yo. Pero cuando volví a sentarme, entendí que tenía que joder menos y dedicarme más a prestar atención.
Rolando Vicentini era el profesor de Matemática del Anna Böttger, aunque creo que en una época también lo fue del EEM. Es decir: desde secundario católico y privado hasta el público y laico. Jamás lo escuché bajar línea más allá del conocimiento que divulgaba. Una vez le ofrecieron ser rector del IABG. Aceptó. Creí que era un puesto a la medida de un tipo con su temperamento, capaz de elevarle un poco la calidad a un colegio demasiado influenciado por el Arzobispado de Mar del Plata, del cuál dependía y al cuál se sometía (por algo teníamos catequesis como materia, por algo venía el cura cada dos por tres, por algo construyeron una iglesia a un costado del patio). Al año renunció al cargo, pero no al colegio: volvió al aula. Siempre me pregunté qué pasó. Quizás no se comía ninguna, tenía otras aspiraciones institucionales y se emboló de los protocolos y las burocracias. Una especie de Galileo que no se bancó la rigidez de la curia.
Eventualmente también daba Física. En lo personal, lo tuve un solo año con esa materia, pero creo que le interesaba más que las matemáticas. Explicaba las leyes de la física con otro entusiasmo y semblante, las relacionaba con el contexto histórico en el que se habían desarrollado, daba ejemplos didácticos. Se reía más seguido. De hecho creo recordar que su mail era algo así como newtoncito-arroba-nosequé. Todavía me pregunto qué misterios escondía ese portafolios que llevaba al colegio desde su casa, que, entiendo, quedaba cerca, porque siempre iba caminando. Yo también vivía cerca y muchas veces coincidíamos en la última cuadra. Él no me miraba y yo iba por la vereda de enfrente, un poco más lento, solo para ver como movía el portafolios con una mano y apuraba el pucho con la otra. Avanzaba dejando una estela de humo y acelerando los pasos.
Con el paso de los años quise entrevistarlo para Pulso Geselino. Vincentini se me antojaba como esos grandes libros que uno lee en la adolescencia y queda marcado: conviene volver a ellos ya de adultos, para entenderlos de otra forma, sin dudas mejor. Por su sabiduría y su forma de analizar las cosas, estoy seguro que Vicen tenía mucho más para decir que lo que compartía en sus clases. Jamás me lo encontré en la calle, me dijeron que estaba jubilado y había bajado su perfil. Me parecía muy intempestivo llamarlo de la nada, entonces le pedí a conocidos del colegio que intermediaran. La causa era noble, pero no me dieron bola. ¿Celos? Quién sabe. Me quedaré con las ganas para siempre.
Recuerdo que en cada primer día de clases explicaba que las evaluaciones no determinaban un carajo. Que él iba a contemplar durante el transcurso del año muchas otras variables para determinar la aprobación o no. Nunca nos dijo cuáles eran las variables. Las entendí con el tiempo: el duro de Vicen no nos enseñaba sobre teorías, álgebra, geometría o termodinámica; nos enseñaba que la vida a la que nos íbamos a exponer cuando terminásemos el secundario y dejásemos de ser pedazos de nenes iba a ser dura y áspera, que había que bancársela, endurecerse cuando era necesario, pero reír toda vez que fuera posible. Como hacía él cada mañana entre nosotros y el pizarrón. Hasta la próxima clase, Vicen querido.
✋ Si te gusta los contenidos de Pulso Geselino y queréis colaborar, podes hacer un donativo de 100 pesos en adelante vía tarjeta de crédito, débito o MercadoPago a través de este link en la plataforma Cafecito: http://cafecito.app/juaniprovendola 👈